Quetzalcoatl. Nueva versión de la leyenda de Ce Ácatl Topiltzin.
Episodio 2
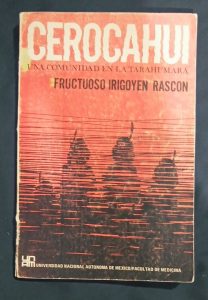
Quetzalcoatl. Nueva versión de la leyenda de Ce Ácatl Topiltzin. Episodio 2
Por Fructuoso Irigoyen Rascón
Ce Ácatl no recordaba mucho de su infancia, particularmente de sus padres; en cambio, sí recordaba claramente a sus abuelos. Vivían estos ahí cerquita, tras la muralla del templo… y sabía que no eran tan prominentes como la leyenda los pintaría después. ¿Cómo es que decían que él mismo había enseñado a su pueblo la arquitectura para construir palacios y templos, si estos ya estaban allí donde estan ahora, cuando él apenas nacía? Pero en fin, pensaba él, es el precio de estar convirtiéndose en un dios.
Si bien la voz popular incluía con frecuencia en sus loas el nombre de su padre, Mixcóatl, Ce Acatl no estaba completamente seguro si ese era realmente el de su padre. Pero tanto lo dijeron que poco a poco se había convertido en verdad. Debemos sin embargo repetir que el mismo príncipe dudaba de que hubiera sido este el mismo legendario guía del pueblo. Cuando se unió a las fuerzas guerreras toltecas y mostró su valentía y extraordinario talento militar, la gente comenzó a llamarlo hijo de Mixcóatl, pues a aquel héroe, ya en ese tiempo convertido un verdadero semidios, se le atribuían desde entonces grandes triunfos en campañas militares. Por lo tanto para el pueblo era lógico que este Ce Ácatl no pudiera ser otro que el hijo del mítico Mixcóatl. Algunas fuentes cambian el nombre de Mixcóatl por el de Camaxtli, pero el contexto nos deja saber que este no es sino otro nombre del mismo Mixcóatl.
Un acontecer interesante es que Ce Ácatl, en sus días de guerrero tolteca, se hacía acompañar todo el tiempo de dos guerreros casi tan efectivos y fieros como él mismo. Los tres compadres se habían puesto apodos: Totonqui ‒el caliente‒, Tompiate ‒el testículo‒, y finalmente el de Topilzin cuyo significado ‒por orden suya‒ se mantenía en secreto, pero de una conversación con los otros dos guerrreros hemos de asumir que era algo así como «el que no falla en el tiro» «el acertado» o bien «el chingón».[1] Pero esto nunca se sabrá con certeza. De hecho es sorprendente que una vez que asumió el nombre de Quetzalcóatl, su nombre calendárico todavía se recordara, y mucho más asombroso es que su nombre «de cariño», Topilzin, también sobreviviera en las crónicas.
El príncipe también abrigaba dudas respecto a la identidad de su madre. Llamada Chimalman en los códices, y loada en la misma forma que lo era Mixcóatl, su imagen no correspondía a la de aquella amorosa muchacha que recordaba entre sueños. ¿Era acaso ella la virgen de la leyenda que concibiera a Ce Ácatl Topiltzin como consecuencia de haberse tragado una piedra preciosa caída del cielo? A veces la idea de haber sido concebido por una virgen sin intervención masculina lo conmovía, pero en otras lo disgustaba. Los cronistas destacarían después el paralelo entre este hecho milagroso y la historia de la Coatlicue que quedó embarazada al recibir una pluma que cayó del cielo y concebir así al portentoso señor Huitzilopochtli. El propio Ce Ácatl no podía corroborar o negar si había nacido en Tepoztlán, como algunas tradiciones lo proponen. Como acabamos de decir, a quienes sí recordaba con claridad era a sus abuelos, padres de su madre, que lo criaron y que fueron su mundo durante sus primeros años. De la casa de ellos, en Tula, fue que salió hacia el desértico norte a la guerra con los chichimecas. Al menos de sus abuelos Topiltzin nunca oyó la historia de que su madre se hubiese comido una piedra preciosa, o que él hubiera nacido en Tepoztlán.
Un recuerdo más claro y cercano era el de su hermana Xochipétatl ‒lecho de flores‒; como a él, la habían criado los abuelos. La había visto florecer haciendo honor a su nombre y convertirse en una muchacha bellísima. Durante ese tiempo ella sería su alma gemela, la que lloraría al verlo partir hacia la guerra, a la que él quería él ver, antes que a nadie, tan pronto como llegaba de cada una de las batallas.
De cualquier forma, así sucede frecuentemente con los dioses, los héroes y los hombres divinizados, que sus padres también deben ser elevados, si no a nivel divino, sí al de santos o seres muy especiales.
Lo que sí recordaba claramente Ce Ácatl era cómo había llegado hasta donde ahora estaba. Su carrera metéorica de valiente e invencible guerrero lo había llevado primero a formar parte de los mandos militares y, después, del sacerdocio de los dioses. Había salido de su casa hacia los campos de batalla norteños con escasos doce o trece años de edad, y fue directo a combatir a los indomables chichimecas. Sí, todavía era un niño cuando esto acontecía. La noticia de que los fieros bárbaros avanzaban contra Tula permitió que se aceptara que algunos niños todavía sin la edad necesaria para ser guerreros se colaran en la milicia. Entre ellos iba Ce Ácatl Topiltzin, quien no pudo dejar escapar la oportunidad. Marcharon los valientes toltecas hacia las llanuras zacatecanas, entonaban himnos de guerra y no tenían duda alguna de su pronto triunfo. No pasó un día sin que el asombrado muchacho viera su macana cubierta de sangre y materia encefálica de los enemigos. El furor del combate y el ver a algunos de sus compañeros heridos desangrándose entre las magueyeras impedía en parte que el joven cayera en la cuenta que ya había aprendido a matar, y lo había aprendido muy bien. Tampoco fue sorprendente para él cuando otros comenzaron a seguirle llamándole capitán. No podía entonces imaginar que tiempo después, en el proceso de convertirse en deidad, aborrecería el arte de matar.
Algo que le inquietaba era el haber conocido de cerca a aquellos chichimecas, sabía que si lo hubiesen capturado en una de las muchas escaramuzas que él y sus guerreros enfrentaron contra ellos, le hubieran cortado la cabeza para ensartarla en una lanza y danzar con ella alrededor del fuego. Aunque de alguna manera los admiraba, no podía tragar aquello de que jalaran del brazo a una muchacha y se tiraran al suelo con ella consumando la cópula ahí mismo, en medio de la gente, incluyendo niños y ancianos, levantándose después sacudiéndose el polvo y siguiendo su camino como si nada hubiese pasado. El joven príncipe no podía ver aquello sino como incivilizado y aborrecible.
Lo diría después en alguno de sus sermones: los toltecas no deberían ser como sus primos los chichimecas. Él ponía el ejemplo siendo totalmente casto. Lo que fue al principio difícil pues a los guerreros triunfadores les acercaban muchachas vírgenes para su solaz y esparcimiento y como recompensa por haber arriesgado la vida por su ciudad, por su nación. Después ya como sacerdote también le llegaban ofertas similares que él invariablemente rechazaba.
El siguiente fue un evento memorable que de alguna manera se relaciona con la castidad del joven prínicipe. Los tres guerreros regresaban de una campaña contra los chichimecas, fatigados, hambrientos y sedientos, y ya avanzaban sobre las primeras casas en las goteras de Tula. Decidieron entonces parar en una de las casas y comprar algo de beber y comer. Trasponiendo una cortina de hilos y semillas ‒así de segura era Tula, las puertas eran innecesarias‒ se toparon con una niña como de once años que estaba completamente desnuda.
—¿Y tus papás?— preguntó Totonqui.
—Solo están papá y mi hermana en el otro cuarto.
Topilzin, rápidamente franqueó la segunda cortina de semillas y se quedó mudo ante la escena que encontró. Padre e hija tendidos tendidos desnudos en un petate, evidentemente o habían terminado un encuentro sexual o se disponían a tenerlo.
—¿Cómo se atreven? —dijo el príncipe sorprendido.
Topilzin revestido con su armadura de cuero de ciervo y portando la macana con hojas de obsidiana se sintió tentado a matar a aquel hombre allí mismo. Ya alzaba su macana cuando Totonqui lo tomó del brazo.
—Detente Topiltzin, mandaremos por él. Que se le juzgue por el Consejo y luego se le ejecute en público para escarmiento de todos. —Y así se hizo.
Después de muchas batallas, por cierto trayendo de muchas de ellas cautivos que serían sacrificados en el teocali mayor, a veces a Tezcatlipoca, otras a Quetzalcóatl o a otros dioses, un buen día el príncipe fue requerido para ejecutar un sacrificio por su propia mano. Fue también la primera vez que lo vistieron con el gorro cónico del dios del viento y le pintaron rayas tigrinas en sus costados. El mirar el rostro desorbitado de su víctima le conmovió a tal punto que por varios días no comió, hasta el agua le provocaba náuseas… en las noches solo dormitaba; cuando casi lograba quedarse dormido sentía el corazón palpitante en las palmas de sus manos y el escurrir de la sangre caliente entre sus dedos. Hasta Tlacomixtli lo desconocía. El alivio llegó solo cuando lo llamaron otra vez al campo de batalla. Su comandante en jefe, un capitán tolteca de nombre Ixtacahuiztli, lo notó diferente respecto a como lo había visto en la campaña del año anterior.
—Dime Ce Ácatl, que te pasa, te ves… como distraído.
El príncipe le confió lo que acababa de suceder en el teocali. El capitán, un experimentado guerrero, le dijo lo que los asesinos de todas clases y de todos los tiempos siempre han dicho:
—Ya te acostumbrarás. Bastará con hacerlo varias veces y luego ya te será muy natural. Es como cuando combatiste por primera vez…
Ce Ácatl agradeció la respuesta por mera cortesía debida a un comandante militar. Pensó: «Pues ¿qué esperabas que dijera?».
Ya para entonces, y probablemente debido a su experiencia en el teocalli, algo había cambiado en él. Por una parte, había comenzado a sentirse iluminado y por otra las muchas batallas lo habían llevado a la cima de los mandos militares y sus hazañas reales o ya convertidas en mito lo elevaban al grado de guerrero invencible y protector del pueblo. Pero aquel único sacrificio en el teocali mayor vestido como Ehécatl había traído a la superficie una intensa repulsión por los sacrificios humanos y una nueva visión del mundo y de sí mismo.
Sabía que no todo el mundo estaría de acuerdo en suprimir los sacrificios humanos, sin embargo, ya que el guerrero se habría convertido en una representación del dios y en su sacerdote, tenía el poder para suprimir aquellas cruentas prácticas.
Pronto se instalaría en el ala del palacio destinada a los príncipes, ahora que era el príncipe sacerdote, noble entre los nobles, supremo comandante del ejército y simultáneamente sumo sacerdote se le comenzó a llamar teopixcatlatoani. No obstante muchos ya le llamarían Quetzalcóatl llanamente. Y él pronto se acostumbró a reponder a ese nombre. Solo su gato, Tlacomixtli, mirándolo con su único ojo no parecía inmutarse ante los cambios de personalidad y actitud del príncipe que asombraba a todos los demás.
Tula era ya una gran ciudad, pero era una ciudad sin memoria. Y como tal estaba bien dispuesta a incorporar una nueva leyenda en sus anales. Si ahora decían que el valiente guerrero Ce Ácatl había sido el que condujo al pueblo desde el mítico norte hasta Tula, habría después mucho más que decir: Ce Ácatl aparecería ante su pueblo ataviado con el atuendo de Quetzalcóatl, y, sin más preámbulo, tomaría su nombre, en una palabra, se convertiría en Quetzalcóatl. Y cuando uno toma el nombre del dios también se convierte en el dios. Con ello Tula también adquiriría su historia. El muchachito guerrero se había convertido en un dios, un dios que ahora comenzaba a recordar… “sí, tal vez alguna vez fui aquel sol de viento del que habla la leyenda; sí, empujé a Tezcatlipoca al abismo, el malvado se volvió tigre y escaló hasta el cielo y anda por ahí tratando de desbancarme, de destronarme, de exterminarme, ¡qué se le va a hacer! No se puede ser querido por todos.”
Ce Ácatl Quetzalcóatl ya se había convertido en el monarca divino de Tula y de los toltecas. Y esto era posible solamente porque los ejércitos aquellos que ahora el propio Ce Ácatl dirigiera mantenían a los norteños chichimecas a raya. Para esas fechas los toltecas habían logrado lo que solo en fechas muy posteriores sus herederos, los aztecas, y mucho después los americanos, pudieran hacer: establecer un colchón, un área de paz y tranquilidad entre ellos mismos y sus belicosos vecinos. Los ciudadanos comunes y corrientes vivían sin percatarse de hecho que una estructura militar controlaba un área mucho más grande, bien pacificada que les alejaba de las incursiones del bárbaro norte contra la «civilización» manteniendo así el peligro alejado de los toltecas citadinos que entonces podían ejercer la vocación artística que tanta fama les diera. Sin embargo, no puede escapársele al observador perspicaz que algunas de las proezas artísticas de los artesanos toltecas tenían una conspicua conexión con la guerra: por ejemplo, aquellas puntas de flecha, de lanza, cuchillos y otros instrumentos hechos de la cristalina obsidiana armas para usarse en la guerra que siempre estaría presente.
[1] Algunos puristas traducen Topilzin al español como “nuestro hijo”, “nuestro venerable noble” o “nuestro señor”.
Fructuoso Irigoyen Rascón, autor del Cerocahui, una verdadera épica de la región, es médico con especialidad en psiquiatría, con una vasta y brillante práctica profesional. Es autor además de los libros Tarahumara Medicine: Ethnobotany and Healing among the Rarámuri of Mexico y Nace Chihuahua, Gabriel Tepórame y Diego Guajardo Fajardo, los forjadores.
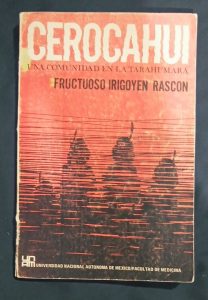

No hay comentarios:
Publicar un comentario